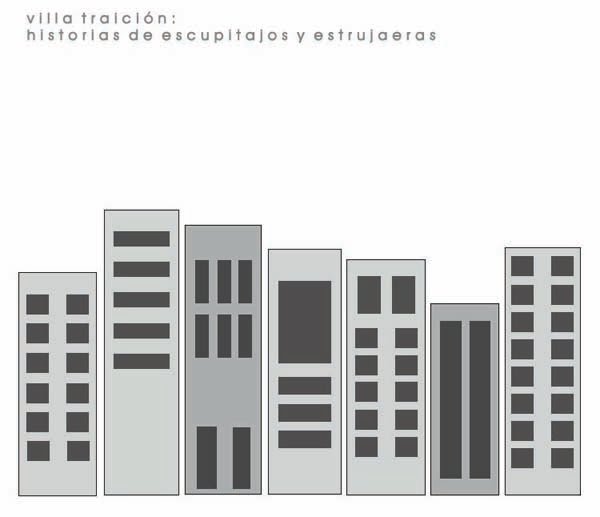Yo fui porque me obligaron. En aquellos tiempos era imposible negarse a esas solemnidades: Que no quiero. Que vas porque vas. Que no quiero. Que te quiero ver vestido en menos de 10 minutos. Que. Que si vuelves a abrir la boca, te vas a comer los dientes. Ese día nos preparamos todos, mamá, papá, Isa y yo. Por suerte, todos y cada uno de los que vivían en Villa Traición también irían, así que estaba seguro de que vería a Eugenia. Si ella estaba no me importaba nada. Se había muerto Doña Celestina, la partera de todos, y había que darle el pésame a los Rivera.
Subíamos la cuesta, porque a los muertos se les velaba en las casas, y prontamente llegaba el olor a chocolate, a café, a caldo de pollo, a pan, a muerto. Con nosotros también subió Don Fermín y sus hijas. Los adultos hablaban de la muerta, Isa charlaba con Beatriz, y yo le miraba el cuello a Clara, fijándome a ver si veía el famoso lunar en forma de corazón del que todos los chicos del pueblo hablaban. A lo alto de la montaña estaba la casa, y pude ver a mucha gente conocida. La verdad, lo que se veía a lo lejos era un montón de sombras negras. Allí también estaba Eugenia.
Al llegar a la casa, la estampa de cualquier velorio de campo: la muerta en la caja, la familia llorosa, los niños correteando, las señoras chismeando y los hombres fumando y bebiendo. Poco después de las seis de la tarde, el velorio se había convertido en una fiesta. Sacaron una mesa de dominó y pusieron danzas de antaño. Doña Josefa sacó a bailar al licenciado Veguilla, Don Georgino se abalanzó sobre Doña Inés y de pronto una estampida de bailarines se apoderó de la cocina, la sala, el balcón y el patio. Yo sólo veía cómo la caja y la muerta parecían desplazarse por el salón. Pensaba lo genial que sería que la muerta se levantase enojada exigiendo el respeto a los muertos, el mismo respeto del que hablaban al subir la cuesta hacia la casa, y el respeto que habían olvidado entre el aguardiente y la caída del sol. Busqué a Eugenia con la vista, y la sorprendí mirándome. Vi que se mojó los labios con la lengua. Vi que se soltó el pelo. Vi que se levantó el traje enseñándome los muslos. Vi la gloria de Dios.
Cuando el reloj marcó las nueve en punto, y justo cuando me animé a cruzar entre la gente para llevárme a la Eugenia a una esquina oscura, una ráfaga helada salió desde el lugar más recóndito de la casa, atravesó la cocina y salió disparada por el balcón tumbando la mesa de dominó y partiendo en dos el árbol quenepas que guarecía la casa de los rayos del sol en los días más calientes de verano. Un rayo que venía desde el mismísimo infierno.
Como por arte de magia y a la velocidad de la luz, apagaron la música de un trancazo, agarraron carteras, bastones, sombreros y niños, y en manada, bajaron la cuesta sin mirar atrás. Se cerró la casa, se prendieron velas y se rezaron rosarios.
Al otro día todo el pueblo susurraba lo que había pasado en el velorio. Nadie se atrevía a pasar cerca de la casa. Nadie se atrevía a mirar a la familia de la muerta a la cara. Nadie se atrevía a mencionar el nombre de Doña... ... de la vieja partera. Yo maldije su nombre incontables veces por no haberme permitido llegar hasta los muslos de Eugenia. La maldije mil veces por haberme quedado con las ganas. La Eugenia se me escapó ese día, pero me la llevé poco después.
Subíamos la cuesta, porque a los muertos se les velaba en las casas, y prontamente llegaba el olor a chocolate, a café, a caldo de pollo, a pan, a muerto. Con nosotros también subió Don Fermín y sus hijas. Los adultos hablaban de la muerta, Isa charlaba con Beatriz, y yo le miraba el cuello a Clara, fijándome a ver si veía el famoso lunar en forma de corazón del que todos los chicos del pueblo hablaban. A lo alto de la montaña estaba la casa, y pude ver a mucha gente conocida. La verdad, lo que se veía a lo lejos era un montón de sombras negras. Allí también estaba Eugenia.
Al llegar a la casa, la estampa de cualquier velorio de campo: la muerta en la caja, la familia llorosa, los niños correteando, las señoras chismeando y los hombres fumando y bebiendo. Poco después de las seis de la tarde, el velorio se había convertido en una fiesta. Sacaron una mesa de dominó y pusieron danzas de antaño. Doña Josefa sacó a bailar al licenciado Veguilla, Don Georgino se abalanzó sobre Doña Inés y de pronto una estampida de bailarines se apoderó de la cocina, la sala, el balcón y el patio. Yo sólo veía cómo la caja y la muerta parecían desplazarse por el salón. Pensaba lo genial que sería que la muerta se levantase enojada exigiendo el respeto a los muertos, el mismo respeto del que hablaban al subir la cuesta hacia la casa, y el respeto que habían olvidado entre el aguardiente y la caída del sol. Busqué a Eugenia con la vista, y la sorprendí mirándome. Vi que se mojó los labios con la lengua. Vi que se soltó el pelo. Vi que se levantó el traje enseñándome los muslos. Vi la gloria de Dios.
Cuando el reloj marcó las nueve en punto, y justo cuando me animé a cruzar entre la gente para llevárme a la Eugenia a una esquina oscura, una ráfaga helada salió desde el lugar más recóndito de la casa, atravesó la cocina y salió disparada por el balcón tumbando la mesa de dominó y partiendo en dos el árbol quenepas que guarecía la casa de los rayos del sol en los días más calientes de verano. Un rayo que venía desde el mismísimo infierno.
Como por arte de magia y a la velocidad de la luz, apagaron la música de un trancazo, agarraron carteras, bastones, sombreros y niños, y en manada, bajaron la cuesta sin mirar atrás. Se cerró la casa, se prendieron velas y se rezaron rosarios.
Al otro día todo el pueblo susurraba lo que había pasado en el velorio. Nadie se atrevía a pasar cerca de la casa. Nadie se atrevía a mirar a la familia de la muerta a la cara. Nadie se atrevía a mencionar el nombre de Doña... ... de la vieja partera. Yo maldije su nombre incontables veces por no haberme permitido llegar hasta los muslos de Eugenia. La maldije mil veces por haberme quedado con las ganas. La Eugenia se me escapó ese día, pero me la llevé poco después.